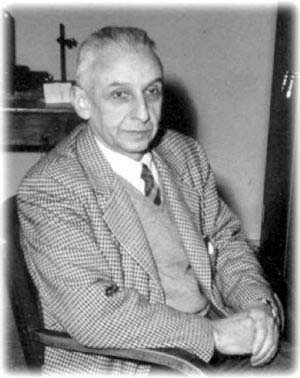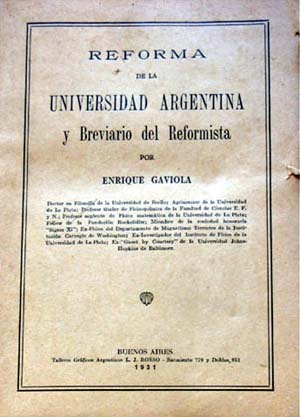- Leyenda española -
Muchas son las hazañas de Fernán González, el primer Conde independiente de Castilla. Gloriosa es su historia y ha quedado en la memoria de los castellanos. He aquí la leyenda del buen Conde:
Un monje anuncia a Fernán González sus glorias
Hallábase el conde Fernán González cerca de la villa de Lara. Mientras se juntaban sus mesnaderos, él empezó a cazar: de un espeso matorral salió disparado un feroz jabalí, que se internó en el apretado robledal que cubría el monte. Fernán González, deseoso de cobrar tan buena presa, espoleó a su caballo sin esperar a ser seguido por los monteros; el caballo, aguijado, se internó entre los robles corriendo tras el jabalí. La persecución fue enconada, y el Conde, sin advertirlo, se alejó de sus hombres; no pensaba sino en dar alcance al animal, que delante de él corría velozmente. Por fin llegó a una ermita apartada y desconocida, y el jabalí se metió por la puerta. El Conde quiso también alcanzarla, pero la espesura del monte era tal, que su caballo no podía avanzar. Entonces echó mano a la espada y saltando por encima de los matojos, se dirigió a la ermita, en donde entró resuelto. El jabalí, después que entró en la ermita, se había refugiado detrás de un altar. El Conde, lejos de herirle, se hincó de hinojos ante el mismo altar y empezó a rezar. En aquel momento salió de la sacristía un monje de venerable aspecto y avanzada edad, con los pies descalzos y apoyado en un nudoso y retorcido cayado. Se acercó al Conde y lo saludó, diciendo: «En paz vengas, Conde, la cacería te trajo hasta aquí, pero deja las monterías, que te aguarda el rey Almanzor, el terrible enemigo de cristianos. Dura batalla te aguarda, pues el moro trae muchos guerreros; mas en ella alcanzarás gran renombre. Y aun te digo que antes que empiece la lid tendrás una señal que te hará temblar la barba y aterrorizará a todos tus caballeros. Ahora vete, vete a luchar, que has de alcanzar la victoria. Después tomarás por esposa a una dama llamada Sancha, y grandes tribulaciones has de sufrir; por dos veces te atarán con grillos en profunda prisión. Mas tu gloria será grande, y si se cumple la que te anuncio y alcanzas poderío, acuérdate de esta humilde ermita perdida en el monte».
El Conde agradeció al monje sus palabras y salió de la ermita. Montó a caballo y galopó a través de la robleda hasta encontrar a los suyos, impacientes ya por la tardanza de su señor.
Batalla con Almanzor
Una vez que el conde Fernán González reparó sus fuerzas, ordenó a sus mesnadas y se dirigió al encuentro de Almanzor, que venía corriendo la tierra. Cuando dieron vista al ejército moro, se prepararon para el combate. El Conde contó los pendones que traía y vio que poca gente tenía en sus haces. En esto un caballero cristiano que se adelantó corriendo, pasó por delante del ejército de los fieles. Apenas hubo galopado una no muy larga distancia, la tierra se abrió y tragó al caballero; después se cerr6 y quedó todo como antes. Gran terror cundió por el ejército cristiano, pero Fernán González, que sabía que esa era la temerosa señal anunciada por el monje de la ermita, dijo a grandes voces a sus caballeros: «¡No temáis este agüero! Si la tierra no es capaz de soportarnos, ¿quién podrá con nosotros? ¡Adelante!». Y se lanzaron contra los moros, que ya galopaban también, prestos al encuentro.
El choque de los dos ejércitos fue terrible. Los cristianos, a pesar de ser tan pocos consiguieron resistir el primer embate de los moros, y pronto éstos empezaron a retroceder. El Conde, que había sido el que diera las primeras heridas, animaba a sus guerreros, y era el más valiente de todos. Al cabo de algunas horas los moros huyeron, dejando todo el botín en poder de la hueste del Conde. Gran victoria fue ésta para los cristianos y de ella regresaron llenos de gozo.
El Conde separó una parte del botín y fue a la ermita para entregársela al monje que le profetizara la victoria. Y le encargó que alzara una iglesia que luego llegó a ser el famoso Monasterio de San Pedro de Arlanza.
Victoria sobre Abderramán
El califa Abderramán recibía de los cristianos, como tributo, cada año, ciento ochenta doncellas de las más hermosas y nobles que tuvieran en España. Pero llegó una ocasión en que el rey don Ramiro de Castilla, don García de Navarra, y Fernán González, que era Conde tributario de Castilla, se negaron a pagar más el vergonzoso tributo. Y no sólo se negaron a ello, sino que dieron muerte a los mensajeros que envió el califa moro para reclamar lo acostumbrado.
Cuando esto llegó a oídos de Abderramán, se enfureció mucho y, con su ejército, se internó en el territorio de los castellanos, talando los campos y tomando cruel venganza en los habitantes de aquellas tierras: a los hombres descabezaba y a las mujeres arrancaba los pechos.
El rey don Ramiro, cuando recibió aviso de la proximidad del ejército moro, preparó a sus guerreros y esforzadamente salieron al encuentro del enemigo. Aunque le habían dicho que venía gran abundancia de fuerzas, no quiso creerlo, pero cuando vio, desde lo alto de un otero, llegar la enorme hueste mora, volvió basta Simancas y desde allí envió cartas a Fernán González y al rey García.
Acudieron los dos y vieron que ni aun con sus fuerzas juntas podían alcanzar la mitad de la que traían los moros. Éstos ya se acercaban a Simancas. El rey Ramiro dijo: «No tengo consejo alguno que pueda servirnos. Grande es la hueste de los moros y menguada la nuestra. Pero tenemos el valimiento del Señor Santiago que enterrado está en la tierra gallega, a cuyos habitantes trajo en tiempos a la cristiandad. Por él obra Nuestro Señor grandes milagros, y a el quiero encomendarnos prometiéndole darle mi reino si nos ayuda en este apuro». Fernán González y don García contestaron: «En nuestra tierra yace el cuerpo de un santo, San Millán, que también obra grandes milagros. A él nos entregamos y juramos darle tributo».
Al otro día por la mañana salieron de la fortaleza y dispusieron las haces para el combate. Antes de que comenzara, todos los cristianos se arrodillaron para rezar. Los moros, viendo a sus enemigos hincados en tierra de hinojos, creyeron que, atemorizados, se entregaban. Se lanzaron contra ellos, pero los fieles a Cristo montaron en sus corceles rápidamente y rechazaron a los enemigos. Gran furia fue la de los castellanos, leoneses y navarros. Y aún aumentó su valor cuando en medio del combate vieron aparecer dos desconocidos caballeros que, jinetes en hermosos corceles blancos, se pusieron al frente de la hueste cristiana y destrozaban a los moros, que creían que en vez de dos había dos mil jinetes sobre blancos caballos. Tras los caballeros avanzaban los cristianos, y desde Simancas hasta la misma Aza persiguieron a los moros, que huyeron vencidos.
Grande fue la alegría de los cristianos. Cuando buscaron entre ellos a los caballeros que tanto habían influido en la consecución de la victoria, no pudieron encontrarlos y juzgaron que eran los santos a quienes habían prometido pagar tributo si los ayudaban. Y desde entonces este tributo si fue pagado.
Fernán González da muerte al rey de Navarra
Gran querella había el buen conde Fernán González contra el rey de Navarra, al que llamaban Sancho Abarca. Envióle unos mensajeros que llevaban el encargo de protestar ante el Rey por las correrías que los navarros realizaban por tierras castellanas. Los mensajeros llegaron al Rey y le dijeron: «Señor, nos manda el conde Fernán González, que se halla muy quejoso de vos y de vuestras gentes, que le corren las tierras y le talan los campos y le roban los ganados. El Conde os pide que enmendéis esas querellas, pues si no, ha de venir él mismo a demandaros la enmienda en desafío». El Rey, indignado, contestó: «Decid a vuestro señor el conde Fernán González que mucho me espanta la osadía. Mal aconsejado está por haber vencido a morillos que poco valer han. Atrevido ha sido su mensaje y yo me cuidaré de ir a castigar a vuestro señor por que otra vez tenga cuidado con su palabra y frene su lengua».
Los mensajeros regresaron a Castilla y dieron cuenta cumplida a Fernán González de lo que había contestado el Rey. Al Conde le pesó mucho esa respuesta, pero convocó a sus hombres y se dispusieron a esperar a los navarros, que ya habían entrado en tierra castellana. En la era que llaman de Collandia esperaron para el combate. Llegaron los navarros y empezó la batalla muy enconada.
El Conde salió de la hueste y a grandes voces llamó a don Sancho. Éste le salió al encuentro y se hirieron con las lanzas y las espadas. El Rey cayó muerto y a su lado, Fernán González, muy mal herido. Los castellanos, que vieron el encuentro, corrieron a ayudar a su señor y lo encontraron en tierra con el rostro bañado en sangre. Creyeron que estaba muerto y lo pusieron encima de un caballo. Pero el Conde recobró el sentido y les dijo: «Mis caballeros, que ninguno de vosotros muestre temor: muerto es el rey Sancho, que yo lo maté. Lidiad y venced». Y los castellanos se lanzaron con tal ímpetu contra los navarros, que los dispersaron completamente, haciéndoles huir.
Fernán González mandó recoger el cuerpo del rey don Sancho y con grandes honores fue llevado hasta la primera villa de tierra navarra.
El conde Fernán González es librado por la Infanta de sus prisiones
El conde Fernán González estaba en prisión del rey de Navarra. Pasó por allí un Conde normando, el cual, al tener noticias de que un caballero de tanto pro como el Conde yacía en prisión, se dirigió a Castroviejo, lugar en donde estaba Fernán González. Sobornó al alcaide de la fortaleza y consiguió que le franquearan la entrada en el sitio donde estaba Fernán González. Habló durante largo rato con él, y cuando salió volvió a la corte del Rey y procuró hablar con doña Sancha, la Infanta. Cuando lo consiguió le habló de Fernán González y de que ella era la causa de que se perdiese un guerrero tan valeroso y de que los moros tuviesen oprimida a Castilla, y le reprochó el mal pago que daba al amor de Fernán González.
La Infanta se conmovió al oír las palabras del Conde normando y le dijo que si libraba a Fernán González, sería la esposa de éste.
El Conde normando volvió a Castroviejo acompañado de la Infanta. Mientras ésta se escondía en un bosque próximo, el buen normando logr6 engañar al alcaide y sacar a Fernán González, si bien no pudo quitar los grillos que oprimían los pies y las manos del noble castellano. Llegó a donde estaba la Infanta y se despidió de ella y de Fernán González pues tenía que seguir un camino distinto al que conducía a Castilla.
Se pusieron, pues, en marcha Fernán González y la Infanta. Pero en el camino encontraron a un mal Arcipreste, el cual, seducido por la belleza de doña Sancha, exigió de ésta satisficiera sus deseos, amenazando con entregarlos al Rey si no aceptaban. El Conde, haciendo grandes esfuerzos para librarse de las cadenas, amenazó al Arcipreste, pero vanas eran sus amenazas, pues nada podía hacer. La Infanta dijo al Conde: «Señor, importa más nuestra salvación que nada. Esta afrenta permanecerá oculta» El Arcipreste decía: «Presto habéis de concederme lo que pido, o vuestra muerte será segura. No muy lejos de aquí vienen los soldados del Rey y si les digo el camino que llevas, os alcanzarán enseguida». Entonces la Infanta le dijo que se entregaba El Arcipreste la apartó, y, al abrazarla, la Infanta gritó aterrorizada; el Conde a duras penas vino y pudo quitarle un cuchillo al Arcipreste, con el que le dio muerte.
Caminaron durante todo el día. Al bajar el camino sobre un río, vieron que por el puente cruzaba gran número de caballeros. La Infanta dijo al Conde: «¡Señor, somos perdidos! He ahí gentes de armas que vienen a prendernos». Pero el Conde, reconociendo a sus hombres, exclamó alegremente: «No paséis cuidado, señora, que no son enemigos, sino vasallos míos los que vienen a socorrernos». Llegaron los castellanos y con gran alegría rindieron homenaje a su señor y a la Infanta.
El azor y el caballo
El rey de León envió un mensaje a Fernán González para que acudiera a las Cortes. El Conde acudió, aunque de muy mala gana, pues le era cosa fuerte besar la mano al Rey leonés.
Cuando llegó Fernán González, el Rey salió a recibirle y a honrarle. Llevaba el Conde un hermoso azor en la mano y montaba un caballo maravilloso que había ganado al rey Almanzor. El Rey dijo: «Buen caballo montáis, Conde, y vuestro azor es envidiable. Quiero compraros uno y otro». El Conde dijo: «No ha de pagar el señor cosa que posee el vasallo. Vuestros son». El Rey no quiso tomarlos sin paga, y entonces Fernán González puso precio, pero diciendo que por cada día que pasara había de doblarse el precio. El Rey aceptó.
Pasaron siete años, y el Rey mandó cartas a Fernán González para que de nuevo acudiera a Cortes. En ellas le amenazaba, si no acudía a su mandato, con que habría de dejar el condado y marchar de aquellas tierras. El Conde, ante este mensaje, fue a León, en donde ya estaba don Sancho. El Conde se arrodilló a los pies de don Sancho y le pidió las manos para besárselas. Mas el Rey se las negó, llamándole infiel y traidor, pues hacía dos años que lo llamaba y él no acudía. Y le reprochó, además, que se había alzado con el condado y no pagaba los tributos debidos.
Después que el Rey hubo dicho estas palabras, el Conde se puso en pie y le dijo: «Señor, hace siete años que vine a vuestras Cortes y no cobré honra, sino deshonra. Si me he alzado con el condado, es porque no recibo la paga de la venta que os hice del caballo y el azor. Echad cuentas de lo que me debéis y yo os pagaré la diferencia». Entonces el Rey se enojó mucho con el Conde y le contestó. «Lenguaraz eres, Conde, mas he de callar tu insolencia». Y mandó que lo metieran en prisiones.
Cuando la Condesa supo la prisión de su marido, se puso en camino acompañada de trescientos hijosdalgo castellanos, a los cuales dejó atrás llegando ella sola a pedirle al Rey que le permitiera visitar a su marido. El Rey lo permitió y llevaron a la Condesa a la torre en donde estaba el Conde. Éste tuvo una gran alegría cuando vio a la Condesa. Ella le dijo prestamente: «Levantaos, señor y trocad las ropas conmigo». El Conde lo hizo así y salió disfrazado con las vestiduras de la Condesa, sin que el engaño fuera advertido por los soldados que guardaban al preso. Al día siguiente, y el Conde ya en seguridad en sus tierras, las dueñas que habían acompañado a la Condesa se presentaron, y al preguntárseles que deseaban, contestaron que recoger a su señora. Abrieron la celda y con gran sorpresa vieron que quien la ocupaba era la esposa de Fernán González. El Rey se asombró mucho de lo sucedido y dejó libre a la Condesa, mandándola escoltada hasta encontrar a su marido.
El Conde mandó decir al Rey que le pagase el azor y el caballo o lo cobraría por la fuerza. El Rey echo cuentas y vio que la cantidad necesaria para pagar la deuda era superior a lo que podría reunir y no tuvo más remedio sino perdonar al Conde el tributo que habría de darle.
Y así fue como Fernán González consiguió la independencia del Condado de Castilla.